Sobre la repisa descansa un altavoz portátil. ¿Cuándo fue la última vez que lo encendió? Lo sorprendente es que siga ahí expuesto, en vez de perdido en algún cajón. Los vecinos no están, piensa. No molestaré a nadie si, hoy, la música suena un poco más fuerte.
Del altavoz suena la voz de un hombre que le dice que el bluetooth se ha conectado. Ahora no puede parar de pensar que hay un hombre muy pequeño, y con una voz muy profunda, escondido dentro del aparato.
La música comienza a sonar. Una chica canta sobre que es incapaz de soltar aquello que le hace daño. La canción es sorprendentemente rítmica para lo triste que resulta.
Es uno de esos momentos en los que recuerda que su cuerpo también puede ocupar un espacio. ¿Cuándo existir empezó a darle tanta vergüenza? Se deja llevar. Coge el mando de la televisión y lo usa como micrófono. Nunca ha cantado demasiado bien, pero nadie tiene porqué escucharla.
La canción se repite dos, tres veces. Detiene el bucle en contra de su propia voluntad. Teme que alguien, verdaderamente, esté oyendo la música que sale de su ventana. Se siente avergonzada al imaginar lo que un supuesto otro pueda pensar o sentir al respecto. Nuevamente es víctima de su propia rigidez. El cuerpo vuelve a elevarse sobre el suelo y adopta su acostumbrado estado fantasmagórico.
¿Fumarán los fantasmas? Se hace esa pregunta mientras su brazo alcanza el paquete de cigarrillos. La última vez se quemó la punta de la nariz con la llama del mechero y lo consideró una llamada de atención. Se acuerda de Perry Mason y de Hercules Poirot, también de Sam Spade. Si ellos fueran fantasmas, definitivamente fumarían.
Sin música que la distraiga, vuelven a su cabeza todas las tareas pendientes. Uno: fregar los platos antes de que sea demasiado tarde. Dos: terminar de escribir su novela, a no ser que desee tener serios problemas con su manager.
La invoca con sus pensamientos. Comienza a sonar el teléfono fijo; solo puede ser ella. Corre a descolgar.
—Dime.
—Dime tú —su relación había superado la necesidad de saludarse al comienzo de sus conversaciones— ¿Has terminado el manuscrito o no?
—Margaret, no puedo escribir 100 páginas en dos días. Me encantaría, pero no es el caso.
Se oye un soplido de exasperación al otro lado de la línea.
—Es igual. Por una vez, no te llamaba para esto. Te he conseguido… una cosa.
Agnes arquea las cejas. Nunca se le llama cosas a las buenas noticias.
—El próximo mes es la feria literaria. Los de redes han montado un equipo con varios… periodistas (al pronunciarlo, su voz sonó más áspera de lo normal) para cubrir las entrevistas y documentarlo todo. Te he conseguido un hueco.
—¿Estás de coña? ¿Qué pinto yo ahí? Soy escritora, no periodista.
—Pero eres joven y encantadora. Y necesitas que figuras reconocidas del mundillo comiencen a reconocerte.
—Margaret, me niego a hacer intrusismo laboral solo para que algún señor con un sombrero estrafalario me dedique una buena reseña en su blog.
—¡No he llamado para pedirte opinión! Mañana me paso y lo hablamos. Por cierto, no es intrusismo laboral si no cobras un centavo. ¡Termina el libro!
Margaret cuelga y Agnes se queda con el teléfono pegado a la oreja. Lentamente, lo devuelve a su sitio. El cigarrillo se consume en su boca y la ceniza acaba por caerse al suelo. Nota que el botón con el número 4 está ligeramente más descolorido que los demás.
Margaret… ¿Cómo esperas que escriba una sola línea después de este shock? Se frota la nuca y busca, sin moverse del sitio, su portátil. La inspiración está tardando demasiado tiempo en llegar.
Por la claraboya entran los rayos de luz de la tarde y, al mirarlos fijamente, se queda momentáneamente ciega. En ese preciso instante se siente más presente que nunca. El cuerpo que habita sigue siendo capaz de verse afectado por los elementos del exterior.





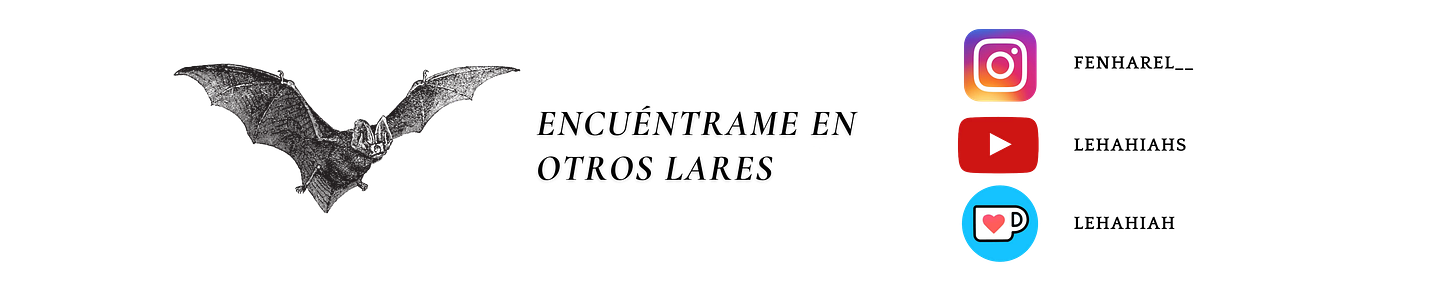
MÁS